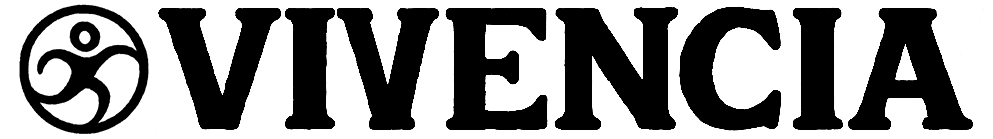— ¿Qué no está bien exactamente? — preguntó Marina.
— Has recibido una herencia grande y quieres quedártela toda. ¿Y mamá y Pavel no merecen tu confianza?
Marina miró a su marido. Él tenía la cabeza gacha, en silencio; ni siquiera la defendía.
— Es la herencia de mi abuela — repitió Marina con paciencia—. No tengo obligación de repartirla.
— ¡Así piensas! — exclamó Lidia Petrovna con las manos en el aire—. “Mío”, “no tengo obligaciones”. ¿Dónde está el amor, la confianza, los valores?
— Los valores no implican apropiarse de lo que no es suyo — respondió Marina.
— ¿Ajeno? — se levantó Lidia Petrovna—. ¿Nos has convertido en extraños?
— Pasha no es un extraño para mí. Pero el piso me pertenece.
Alla se acercó con agresividad.
— ¿Sabes, Marina? Has enseñado tu verdadero rostro. Una avara que se casó con mi hermano por interés.
— ¿Interés en qué? — Marina soltó una risa. — Yo gano más que Pasha. Tenía un piso propio que alquilaba antes de casarme. ¿Cuál interés?
— ¡No finjas! — Alla se encaró—. Desde el inicio actuaste con timidez, te ganaste su confianza y ahora muestras los dientes.
Marina la miró a los ojos.
— Alla, ¿viniste de otra ciudad para intentar quitarme mi herencia? ¿De verdad crees que te voy a dar parte?
Alla retrocedió como si la hubieran golpeado.
— ¡¿Cómo te atreves?!
— Me atrevo a proteger lo mío — alzó la voz Marina—. Y si no les gusta, problema suyo.
Se dio la vuelta y entró en el dormitorio. Desde fuera se oían: — Pavel, ¿no vas a hacer nada? — Hijo, ¿de verdad vas a permitir que ella nos trate así?
Cerró la puerta, se sentó en la cama con el corazón a mil. Sabía que había cruzado una línea; que tras ese escándalo la relación con la familia de su esposo podía romperse por completo. Pero ya no toleraría más humillaciones.
Los días siguientes transcurrieron en una guerra fría: Pavel casi no le hablaba, llegaba tarde, se iba temprano. Lidia Petrovna llamaba diez veces al día y Marina captaba fragmentos: “insensible”, “avariciosa”, “solo piensa en dinero”. Al cabo de una semana, incapaz de seguir así, recogió sus pertenencias y se mudó al piso que había heredado.
El apartamento era amplio y luminoso, con techos altos y grandes ventanales. Su abuela lo había mantenido impecable; apenas hizo cambios. La primera noche la pasó llorando: dolía la falta de apoyo de su marido y resentía que la alegría por una herencia se hubiera convertido en un drama.
Al día siguiente llegó Pavel, demacrado, con un ramo de flores y culpa en la cara.
— ¿Puedo pasar? — preguntó.
Marina se apartó en silencio y lo dejó entrar. Pasearon la vista por la sala.
— Es bonito — dijo él—. Tu abuela tenía buen gusto.
— Sí — asintió Marina.
Se sentaron en el sofá. Pavel sostenía el ramo sin saber qué hacer con él.
— Marín, hablemos. Sin gritos ni reproches. Solo hablar. — Dime.
— Te quiero. También quiero a mi madre. Me duele veros pelear. Me siento traidor de cualquier forma. Si apoyo a ella, te enfadas. Si apoyo a ti, ella se ofende. ¿Qué hago?
Marina guardó silencio y después respondió:
— Pasha, tu madre es adulta. Tiene su casa y sus ahorros. No pretendo apoderarme de sus bienes ni echarla de su hogar. Solo quiero decidir sobre lo que heredé. ¿Es tan difícil de entender?
— Pero es mi madre… — murmuró él.
— ¿Eso le da derecho a exigir parte de mi herencia? Imagina que mi madre pidiera parte de tu sueldo. ¿Qué dirías?
Pavel meditó.
— Es diferente.
— ¿Diferente en qué? ¿En que mi madre no te manipula? ¿En que no te obliga a elegir?
Bajó la cabeza.
— No sé qué hacer, Marín. De verdad no sé.
Silencio. Luego Marina dijo:
— Te doy tiempo para pensar. Decide qué pesa más para ti: nuestro matrimonio o complacer a tu madre. Cuando lo sepas, llámame.
Pavel asintió y se marchó, dejando las flores sobre la mesa. Pasó una semana sin noticias. Marina se volcó en el trabajo, decoró el piso heredado, compró muebles, cortinas y utensilios, y por la noche intentó distraerse leyendo o viendo series, evitando pensar que su matrimonio podía derrumbarse.
Entonces ocurrió algo inesperado. Un sábado por la mañana Lidia Petrovna vino a verla. Llegó sola; sin Pavel. Marina abrió la puerta y la miró sorprendida.
— ¿Puedo entrar? — preguntó la suegra con un tono inusualmente sosegado, sin la agresividad de siempre.
Marina la dejó pasar; fueron a la cocina. Marina preparó café y puso galletas. Se sentaron frente a frente en silencio hasta que la anciana habló.
— He venido a hablar. Sin tu marido, sin testigos. Solo nosotras.
— Te escucho.
Lidia Petrovna bebió su café y comenzó a hablar:
— He controlado a Pavel toda su vida. Su padre se fue cuando él tenía cinco años y yo los crié sola. Fue muy difícil. Me acostumbré a resolverlo todo y a llevar las riendas. Cuando se casó contigo me dio miedo: miedo a perderlo. Te vi con él, vi cómo te mira, cómo te ama, y me dio pavor quedarme fuera. Por eso me entrometía, hacía escándalos, exigía atención. Y cuando supe de la herencia fue la gota que colmó el vaso. Pensé: ahora lo tienen todo y yo ya no soy necesaria.
Marina permaneció en silencio, permitiéndole desahogarse.
— Nunca dijimos que no lo eres para nosotros — respondió con suavidad—. Solo hay límites personales que deben respetarse.
La suegra asintió.
— Lo entiendo ahora. Pavel está destrozado: no come, no duerme, no encuentra su sitio y tiene miedo de llamarte. Cree que no lo perdonarás.
— ¿Y tú qué piensas? — preguntó Marina.
Lidia Petrovna la miró a los ojos.
— Creo que te quiere. Y que tú lo quieres. Es una tontería romper una familia por mis ambiciones. Te pido perdón: por los escándalos, por las exigencias, por entrometerme. El piso es tuyo, no tengo derecho sobre él. Perdóname.
Marina sintió que las lágrimas le nublaban la vista; no esperaba ese giro.
— Te perdono, Lidia Petrovna — dijo—, pero con una condición: no más manipulaciones, ni intentos de enfrentarnos. Podemos visitarte y ayudarte si necesitas algo, pero nuestra familia es nuestra familia. ¿De acuerdo?
La suegra asintió.
— De acuerdo. Y, por favor, llama a Pavel. No sabe dónde meterse.
Tras su marcha, Marina se quedó un rato en la cocina, pensando lo ocurrido. Luego llamó a Pavel.
— Marina? — su voz sonó ronca.
— Ven. Hablemos.
— ¿De verdad? ¿Estás dispuesta?
— Ven — dijo y colgó.
Llegó en veinte minutos, demacrado, con aspecto más viejo. Se lanzó hacia ella.
— Lo siento, fui un idiota. Debí protegerte y apoyarte. Perdóname.
Marina lo abrazó.
— Mamá estuvo aquí. Hablamos. Se disculpó.
Pavel la miró incrédulo.
— ¿Mamá se disculpó?
— Sí. Y creo que lo siente de verdad. Pero Pasha: si vuelve a repetirse y no me apoyas, me iré. Para siempre.
— No volverá a ocurrir — juró él con firmeza—. Entendí que estaba equivocado. Tú eres mi esposa y mi familia. Siempre estaré contigo.
Se abrazaron y Marina percibió cómo soltaba algo de la tensión acumulada. Quedaba trabajo por delante; Lidia Petrovna no cambiaría de la noche a la mañana, pero se había dado el primer paso y se habían fijado límites. Tal vez todavía había futuro para ellos.
Aquella noche cocinaron juntos en su nuevo piso: Pavel contaba anécdotas tontas del trabajo y Marina reía. Al día siguiente irían juntos a ver a la suegra, pero con las reglas claras.
Un mes después la vida recuperó cierta normalidad. Marina y Pavel siguieron viviendo en el piso alquilado, mientras ella puso en alquiler el inmueble heredado. Los ingresos del alquiler los guardó en una cuenta aparte: su colchón de seguridad. Lidia Petrovna mantuvo su palabra: dejó de entrometerse, no montó más escenas ni manipuló. Se veían los domingos para comer y hablar; la relación, todavía algo tensa, mejoraba poco a poco.
Seis meses más tarde, Lidia Petrovna le dijo a Marina:
— Me alegra que no hayas caído en mis provocaciones. Mostraste carácter. Está bien: una mujer debe saber defenderse.
Marina sonrió.
— Gracias, Lidia Petrovna. Eso significa mucho para mí.
Y era verdad: el respeto conquistado con esfuerzo valía más para ella que cualquier piso o herencia.