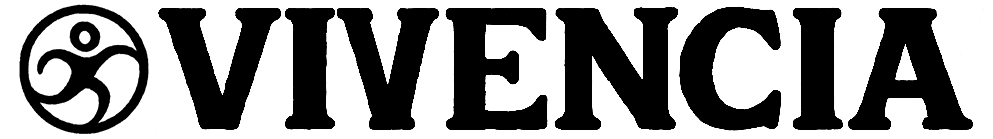Desde hace dos años, mi madre me llama siempre a principios de mes.
La misma frase, el mismo tono suave:
— Hijo, ¿podrías enviarme 100 euros? La pensión no me llega…
Y yo se los envío. Sin preguntar.
Trabajo en una empresa de software en Madrid, gano bien, y 100 euros no cambian mi vida.
Para ella, que vive sola en Toledo desde que murió mi padre, puede significar que no tenga que elegir entre pagar la luz o comprar comida.
Pero ayer recibí una llamada que me dejó helado.
Era Doña Carmen, su vecina.
— Daniel, perdona que te moleste… pero hay algo que debes saber sobre tu madre.
Se me encogió el pecho.
— ¿Está enferma?
— No, no es eso. Pero… ¿puedes venir hoy? Es mejor que lo veas tú mismo.
No lo dudé. Cogí el coche y fui directo a Toledo.
Durante todo el camino solo pensaba en tragedias: cáncer, deudas, Alzheimer…
Llegué a las dos de la tarde.
Doña Carmen me esperaba delante del portal.
— Vente conmigo. Cada jueves, sobre las 14:30, tu madre sale de casa. Hoy vas a ver a dónde va.
Nos sentamos en un banco frente al bloque.
A las 14:35 mi madre salió.
Llevaba su abrigo “bueno”, el que usa solo para misa.
En las manos, dos bolsas pesadas.
Intenté llamarla, pero Doña Carmen me frenó.
— No, por favor. Síguela.

Caminamos detrás de ella unas cuantas calles, hasta una zona más humilde en las afueras.
Casas viejas, muros desconchados, patios descuidados.
Ella se detuvo frente a una casita con la puerta medio rota.
Llamó.
Abrió una mujer joven, con la cara agotada.
Detrás de ella, dos niños pequeños.
Mi madre le entregó las bolsas.
La mujer rompió a llorar y la abrazó.
— ¿Quién es? — pregunté en voz baja.