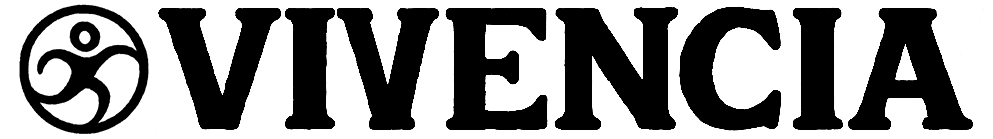El aroma a aceite quemado y metal caliente era lo primero que golpeaba al entrar al taller Rodríguez. Sergio Romero lo conocía como otros conocen el olor de su casa: algo íntimo, inevitable y casi familiar. Aquella mañana de martes nublado de noviembre, a las seis y media, la colonia Vallejo aún bostezaba; los puestos no habían alzado cortinas y el cielo parecía una sábana gris clavada sobre la ciudad. Sergio empujó la puerta de lámina con ambas manos; el chirrido metálico fue el de siempre, aunque le sonó más pesado que otras veces. Su overall azul mostraba los codos gastados y manchas en el pecho, como si cada auto que pasó por sus manos dejara una firma oscura. Tenía veintitrés años y movía los hombros con la gravedad de quien ha cargado con demasiadas cosas. Quedó huérfano a los dieciocho; desde entonces, le había tocado ser hijo, padre y escudo. En Santo Domingo, su madre, Rosa María, vivía a base de insulina, rezos y obstinación. La diabetes le había arrebatado la fuerza de una pierna y la silla de ruedas ocupaba más sitio que los muebles viejos de la sala. Carlitos, el hermano menor, tenía once años y una mirada fulgurante que no encajaba en una colonia que el mapa parecía olvidar. Sergio trabajaba para que esa mirada no se apagara. Los dos mil ochocientos pesos de la quincena eran el hilo que mantenía a la familia; un hilo tan fino que cualquier tirón podía romperlo.
—Buenos días, Romero —lo llamó Chuy, desde el elevador más cercano—. ¿Cómo vas, carnal?
Sergio contestó sin detenerse y repasó con la mirada el pizarrón de órdenes. Tres autos aguardaban, como siempre, y don Rodrigo, en su oficina de vidrio, contaba el dinero del día anterior con la solemnidad de un sacerdote. Don Rodrigo García era un hombre corpulento, con barriga prominente y cejas implacables. Su taller no era el más grande de Polanco, pero él se movía en él como si fuera su reino y trataba a los empleados como si le debieran la existencia: para él, un mecánico valía lo que producía por hora; lo demás, ruido.
Sergio se metió bajo un Tsuru con fallas de transmisión. El mundo se redujo a tuercas, rodamientos y al zumbido del gato hidráulico. Allí abajo, entre sombras y grasa, no existían facturas sin pagar ni medicinas caras; sólo la lógica simple del motor, que no miente al decir qué le duele al carro. Casi cuatro horas después oyó un motor fatigado que tosía a la entrada. Salió del hueco, se limpió las manos con un trapo y vio un Chevy beige deslucido con el cofre vibrando como si tuviera fiebre. Del volante bajó una anciana encorvada, vestida con un suéter celeste gastado, falda de flores y una bolsa remendada; sus zapatos ortopédicos parecían de mercado. Lo que más conmovió a Sergio fue la manera en que ella miraba alrededor: con la culpa resignada de quien se siente una carga.
—Buenos días, señora. ¿Qué le pasa al cochecito? —se acercó con la educación que llevaba heredada.
La mujer suspiró, como si el aire le pesara.

—Ay, joven… mi carro ya no quiere. Echa humo, se apaga. Vine desde Tacubaya y temo no llegar al hospital. Tengo cita a la una… si no llego hoy, quién sabe cuándo me la den.
Al pronunciar “hospital” la voz se quebró. Sergio miró el reloj: las once quince. Observó el Chevy: la bomba de gasolina casi sin vida, el filtro obstruido, quizá bujías carbonizadas. No era algo imposible, pero sí urgente.
—Siéntese aquí un momento. Déjeme checarlo.
Abrió el cofre. La suciedad pegada al motor era de años sin mantenimiento: el mismo abandono que veía en las rodillas de su madre o en las mochilas rotas de los niños del barrio: cosas sostenidas por pura resistencia. La mujer permaneció callada detrás. Sacó un monedero antiguo y contó billetes y monedas con manos temblorosas.
—Traigo cuatrocientos treinta pesos —dijo.
Sergio tragó. Sabía que la reparación, entre piezas y mano de obra, superaba el millar. También entendía lo que representaban esos cuatrocientos treinta pesos: quizá una semana de trabajo limpiando casas. Desde la oficina, la voz de don Rodrigo tronó:
—¡Romero! ¿Qué haces perdiendo el tiempo? ¡Tienes carros pendientes!
Sergio no miró hacia él. Observó a la señora y reconoció en su rostro la misma desesperación que tenía al mirar la casa de Santo Domingo. Tomó una decisión.
—Se lo dejo listo en una hora, señora. No se preocupe por la plata.
La mujer abrió los ojos, sorprendida.
—¿Cómo? Yo no puedo… —balbuceó.
—Sí puede. Descanse aquí, ¿le traigo agua?
La anciana se sujetó el pecho con una mano, como si le hubieran quitado un peso.
—Diosito se lo pague, muchacho.
Sergio volvió a meterse bajo el Chevy con prisa que no provenía del interés del jefe ni del salario, sino del corazón. Sacó una bomba de gasolina que tenían en un auto desguazado, limpió filtros y ajustó el carburador. Trabajó sin detenerse, sin comer, con apenas respiros entre cada cosa. A las doce veinte el motor rugió limpio, sin humo negro. Lo probó en dos ocasiones; perfecto.
La anciana se incorporó despacio.
—No sé cómo agradecérselo.
—Vaya con cuidado, señora. Cuando pueda, tráigalo y lo dejamos al cien.
La anciana tomó sus manos. Aquella sensación extraña volvió a cruzarle: los dedos de ella, aunque arrugados, ya no temblaban. Lo miró fijo.
—¿Cómo te llamas, hijo?
—Sergio. Sergio Romero.
—¿Vives con tu familia?
—Con mi mamá y mi hermanito. En Santo Domingo.
Ella asintió con la solemnidad de quien memora una dirección sagrada.
—No voy a olvidar esto. Te lo prometo. No se va a quedar así.
Sin esperar respuesta, subió al Chevy y se marchó. La satisfacción le duró a Sergio menos de un minuto. Entonces escuchó la orden de don Rodrigo:
—¡Sergio Romero… ven para acá!
El piso se le hizo de agua. Caminó hacia la oficina; don Rodrigo, rojo de ira, tenía papeles por todos lados.
—¿Le cobraste o no? —preguntó.
—No, jefe. No tenía dinero. Era cita médica. Si no llegaba…
—No me importa si se moría en tu cochera. ¡Esto es un negocio! ¿Con qué derecho regalaste refacciones, tiempo y mi trabajo?
—Salió de—
—¡Cállate! —lo interrumpió.
El taller quedó en silencio, las llaves en manos de los mecánicos callaron. Don Rodrigo se plantó frente a él.
—¿Sabes qué pasa con los santos como tú? Que mueren pobres. Anda, juega al héroe pero no con mi dinero. Estás despedido. Agarra tus cosas y vete.
—Jefe, por favor… —la voz de Sergio se quebró—. Mi mamá está enferma, yo…
—¡Fuera!
Las palabras le golpearon como una puerta en la cara. Fue al locker, metió sus herramientas viejas, el termo abollado y una foto arrugada de su padre. Las lágrimas le resbalaron sin permiso. Al cruzar la salida, el sol de mediodía le pareció frío. Se sentó en la banqueta, abrazándose las rodillas, y lloró: por rabia, por miedo, por impotencia y, sobre todo, por esa crueldad absurda que castiga el bien. No sabía que, dos cuadras atrás, la anciana había regresado por un rosario olvidado. Había oído todo. Su llanto no era de pena, sino de ira contenida.
Los días que siguieron fueron como llevar piedras en el pecho. Llevó a casa la noticia con la cara hinchada; Rosa María lo supo antes de que él hablara. Lo miró, tiró de la manga y preguntó:
—¿Qué pasó, mi hijo?
—Me corrieron, mamá.
—¿Por qué?
—Arreglé un carro… gratis. Una señora. Tenía cita en el hospital.
Rosa María cerró los ojos, respiró hondo y le tomó la cara con manos ásperas por lavar pisos ajenos.
—Mírame. Hiciste lo correcto. Tu papá estaría orgulloso. Yo también.
Sergio quería creerlo, pero la realidad no esperaba. El miércoles buscó trabajo en talleres de Azcapotzalco, Clavería e Industrial; nadie necesitaba mecánicos, y cuando pedían referencias, don Rodrigo se ocupaba de hundirlo. El jueves empezó a aceptar trabajos pequeños: cargar bultos en una obra, limpiar silos, ayudar a un frutero. Ganó menos de lo necesario y el cuerpo le dolía. El viernes la renta amenazó como una bestia con dientes. Aquella noche, con las cuentas anotadas en un cuaderno escolar, se quedó inmóvil. Estaba a punto de salir a buscar al Jaibo, un prestamista del barrio, cuando Carlitos se sentó junto a él y vació una alcancía hecha de una lata vieja de chiles. Monedas y un billete de veinte.
—Tengo ciento cuarenta pesos —dijo serio—. Son para mis tenis, pero los tenis pueden esperar.
Sergio se quebró. Abrazó a su hermano y apoyó la frente en el hombro del niño. No era que no supiera ser fuerte; estaba cansado de tener que serlo siempre.
El sábado a las diez tocaron la puerta. Abrió con poca esperanza y mucho miedo, y se quedó helado: era la anciana, pero transformada. Vestía un traje sastre gris perla, llevaba aretes de perla y el cabello impecable. Detrás, una camioneta Mercedes negra con chofer. A un lado, una mujer elegante de cuarenta y tantos y un abogado con portafolio. Rosa María apareció en la silla de ruedas, pálida; el contraste dentro de la casa entre su presencia y las paredes desconchadas fue brutal.
—Buenos días, Sergio —dijo la mujer con calma—. ¿Podemos pasar?
La anciana se acomodó con cuidado.
—Permítanme presentarme —empezó—. Soy Alicia Castillo, viuda de Mendoza. Copropietaria de Grupo Mendoza.
Sergio sintió que la cabeza le daba vueltas.
—¿Grupo Mendoza? —murmuró Rosa María.
—Sí. Concesionarias, talleres, autopartes. Un patrimonio de más de tres mil millones de pesos.
Habló sin alardes, con una pizca de tristeza. Sergio la miraba como a un fantasma.
—Le debo una disculpa por haberme mostrado pobre —dijo Alicia—. Hace diez años empecé a vestirme humilde dos veces por semana. Manejo ese Chevy desde entonces y voy a citas reales. Quería ver cómo trataría la gente a una anciana sin nombre. He visto lo peor: personas que empujan, médicos que ignoran, talleres que estafan. Me volví cínica… hasta el martes.
Bajó la mirada.
—Tú me viste como persona. Y por eso te despidieron frente a mí. Lo escuché todo. No podía permitir que el mundo te aplastara por haber hecho lo correcto.
La mujer elegante intervino.
—Soy Daniela Mendoza, hija de doña Alicia. Dirijo la división de talleres —se presentó—, y este es el licenciado Javier Santana, nuestro abogado.
El abogado dejó sobre la mesa documentos.
—Tenemos pruebas del despido injustificado. Podemos demandar. Pero antes— —Daniela sacó un cheque— —esto cubre seis meses de renta y los medicamentos de su mamá. Además hay un adelanto de cincuenta mil pesos para que respiren.
Rosa María se tapó la boca con las manos; Carlitos temblaba de emoción. Daniela continuó:
—Y queremos ofrecerte trabajo: jefe mecánico en nuestro taller de Polanco. Veinticinco mil pesos al mes, prestaciones y seguro médico completo para tu familia.
Sergio sintió que se le iba el aire.
—No… no entiendo —dijo—. ¿Por qué yo?
Alicia se inclinó y tomó sus manos manchadas de grasa.
—Porque en diez años buscando una bondad auténtica, tú fuiste el único que la mostró sin saber quién era yo. Ayudaste a una anciana que creías pobre aunque te costara. Ese tipo de gente es la que necesita este país.
Sergio rompió en llanto y firmó los papeles con manos que parecían de otro. Cuando la camioneta se fue, la casa humilde quedó en un silencio distinto, menos temeroso.
El lunes llegó a Polanco media hora antes. El taller Mendoza Premium era otro mundo: elevadores brillantes, herramientas ordenadas, pizarras digitales y una sala de descanso con buen café. Allí no lo gritaron ni humillaron; lo llamaron “señor Romero”. Con su habilidad y honestidad, en pocos días se ganó el respeto. Los clientes pedían que fuera él quien revisara sus autos; los mecánicos lo escuchaban. El ingeniero Maldonado, gerente del lugar, lo miraba con orgullo. A los dos meses le aumentaron el sueldo; a los seis, ya supervisaba tres talleres; al año ayudó a abrir uno nuevo en Portales con su apellido en la fachada. Empleó a Chuy, a Gordo Martínez y a becarios del programa que Alicia creó inspirada en su historia.
La demanda contra don Rodrigo cayó con fuerza: multas, acuerdos e inspecciones. El hombre que decía que “los buenos mueren pobres” tuvo que aprender que la maldad también cobra factura. Dos años después, Sergio inauguró el Programa Mendoza de Becas Técnicas frente a cientos de jóvenes. Subió al estrado y dijo algo que llevaba tatuado en el alma:
—Yo nací sin nada. Una mañana ayudé a quien lo necesitaba porque era lo correcto y me castigaron por ello. Pero descubrí que la bondad, cuando se encuentra con la justicia, cambia destinos. No esperen ser ricos para ser buenos. Y si algún día tienen poder, no lo usen para pisotear, sino para levantar.
El público aplaudió como si se hubiera encendido una luz interna. Sergio bajó del escenario y abrazó a su madre, que sonreía con la dignidad de quien sobrevivió la tormenta. Carlitos lo miraba con orgullo no del dinero, sino del ejemplo. Al final, no fue el Chevy ni el despido ni la fortuna lo que transformó su vida: fue algo más simple y más difícil a la vez: un joven pobre eligió hacer lo correcto sin promesa alguna, y una anciana con poder decidió responder con justicia. Fue ahí, en ese gesto, donde el destino cambió para siempre.